Francisco de Orellana, el español que descubrió y navegó el Amazonas

En 1527, a la edad de 16 años, Orellana se marchó con el conquistador Francisco Pizarro, con quien estaba emparentado, al Nuevo Mundo. Demostró ser un soldado valiente, con sed de aventuras, que luchaba fervientemente en las batallas. Tanto, que perdió un ojo en una de ellas. Participó activamente en la conquista del Imperio de los Incas en 1532 y en la colonización de Perú (1535). Además, Orellana fue el fundador y gobernador de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil desde 1538 hasta 1540. Como muestra de su apego a estas tierras, llegó a estudiar las lenguas indígenas de la zona, para integrar profundamente su persona en aquellos territorios y gentes.


Después, Orellana ordenó retomar el camino de vuelta río arriba para reencontrarse con Pizarro, pero sus hombres se negaron por la dificultad de luchar contra la corriente. Esperaron al conquistador durante un par de semanas, ya que habían acordado que iba a avanzar lentamente río abajo hasta encontrarse con ellos. Después de un mes sin noticias, perdieron la esperanza y retomaron su travesía río abajo, hasta llegar al Océano Pacífico. En su trayecto de salida del Amazonas, Orellana y sus hombres fascinaron con la vegetación, los paisajes, animales y las mujeres fuertes y luchadoras que habitaban la zona, llamadas Amazonas. A ellas dedicaron el nombre del río. Alcanzaron la desembocadura del Amazonas el 24 de agosto de 1542 -que ya se conocía- y volvieron a la isla de Cubagua del Caribe el 11 de septiembre.
En mayo de 1543, Francisco de Orellana regresó a España, se casó con una andaluza e intentó conseguir las capitulaciones para emprender una nueva expedición al Amazonas. Ante la falta de dinero, se las negaron. Pero Orellana se saltó las órdenes y partió igualmente hacia el Amazonas, incluso realizando algún acto de piratería en el camino. Alcanzó su estimado río en diciembre de 1545 y casi un año más tarde, en noviembre de 1546, murió a causa de las fiebres. Para su tumba, se erigió una cruz al pie de un árbol en el espectacular escenario que marcó su vida.
Artistas españoles presentes en los grandes museos de Nueva York
El arte español en Estados Unidos comenzó su andadura a mediados de los años 30, tras el exilio de numerosos artistas con motivo de la Guerra Civil española (1936-1939). Además de México y Francia, muchos de ellos viajaron a Nueva York.
Hoy en día, obras de muchos españoles de renombre lucen en las diferentes exposiciones -tanto físicas como online-, galerías o muros del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET) y el Museo de Arte Moderno (MoMA), dos de las principales galerías de la antigua capital de los Estados Unidos, antes de que se construyera Washington en 1790, con la misión de servir como capital de la nación.
El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, situado en plena Quinta Avenida, cuenta con 467 obras de artistas españoles entre sus paredes y ascienden a 3.950 el número de obras españolas que han sido parte de su colección. Entre las más destacadas, se encuentran piezas de antiguas columnas, cruces, esculturas y figuras religiosas, además de bodegones, como La Merienda, de Luis Meléndez, y retratos, como el de Juan de Pareja, pintado por Velázquez; el de la Condesa de Altamira y su hija, María Agustina de Goya, realizado por Goya; y el de la escritora y coleccionista de arte moderno americana, Gertrude Stein, que hizo Picasso como fruto de su amistad tras la estancia de Stein en París.
Condesa de Altamira y su hija, María Agustina, Goya

Aunque el retrato de Stein esté en el MET, el templo del arte moderno está situado a 31 minutos andando. Concretamente, entre la Quinta y la Sexta Avenida, en la 11 West con la calle 53, tan solo a cuatro calles del Rockefeller Center. El MoMA registra un total de 223 artistas y miles de obras españolas. En sus paredes se pueden admirar cuadros de Goya, los cortometrajes de Buñuel o las creaciones surrealistas de Dalí. Además, ha acogido varios Picassos, como Guernica y Las Señoritas de Avignon, entre otros.
placeres iluminados, Dalí
Un perro andaluz, Luis Buñuel
Los cuatro barcos españoles con nombre de mujer que han hecho historia
Coincide que varios de los barcos que han hecho historia en las expediciones y descubrimientos españoles, y mundiales, tienen nombre de mujer. En este caso, os vamos a hablar de las naves de la expedición de Colón y de la única que regresó de la expedición que partió de Sanlúcar de Barrameda y que además dio la vuelta al mundo. Las leales compañeras de Cristóbal Colón y los hermanos Pinzón fueron las carabelas La Niña y La Pinta, y la nao Santa María. La única que sobrevivió a la vuelta al mundo completa fue La Victoria.
La Niña, cuyo nombre es tal por ser propiedad de la familia Niño, era una carabela de 50 toneladas y de 20 metros de eslora. Fue capitaneada por Vicente Yáñez Pinzón y Juan Niño; su propietario, y llegó a américa con 26 hombres a bordo. Esta nave fue en la que regresó Colón a puerto de Palos triunfante, después del descubrimiento de América. Su réplica se encuentra en El Puerto de Santamaria.
La Pinta fue elegida por Martín Alonso Pinzón y era una carabela de 60 toneladas que superaba a las otras dos en velocidad. Fue la primera que vio la costa el 12 de octubre de 1492, y también fue la que se utilizó para traer la buena nueva a España, ya que en 1493 desembarcaba en Baiona (Galicia) Martín Alonso Pinzón, para informar del descubrimiento.

La nao Victoria fue la única de las cinco naves que zarparon en 1519 en la expedición comandada por Fernando de Magallanes, que partió de Sanlúcar de Barrameda y duró casi tres años. Ésta completó la primera vuelta al mundo con tan solo 18 supervivientes de los 200 hombres que partieron al inicio. Los 18 que conformaron la resistencia fueron capitaneados por Juan Sebastián Elcano. Magallanes no resistió toda la travesía, y como muchos de sus compañeros, falleció en el camino.
La india Catalina, una figura crucial para la conquista de Cartagena de Indias
La india Catalina fue una indígena de la etnia caribe Mokaná que fue raptada con 14 años por el conquistador español Diego de Nicuesa cuando éste realizaba su primera expedición en tierras colombianas. La india Catalina es un personaje muy desconocido en la historia de la conquista española, pero, sin embargo, fue una figura crucial para alcanzar la conquista de Cartagena de Indias.
En 1527 Catalina fue devuelta a su tierra natal; Gania, localidad muy cercana a Cartagena de Indias. Por entonces, había vivido casi 20 años en Santo Domingo, donde había aprendido el lenguaje, la cultura y la religión que vivían los españoles por aquel entonces.
Por esta razón fue que Pedro de Heredia, a su llegada a la zona, en 1532, eligió a la india Catalina como intérprete, al conocer tan bien el lenguaje y cultura indígenas como españolas. Ella convirtió en una tarea más fácil la conquista de Cartagena de Indias. Tanto es así, que en un año Pedro de Heredia fundó Cartagena de Indias en 1533.
La relación que tenía con Pedro de Heredia ha causado especulaciones, ya que se desconoce si tuvieron una relación íntima. Lo que sí es cierto es que fue la criada de Heredia y su mano derecha durante los primeros años de conquista.
La india Catalina fue una compañera leal del español hasta el momento en que Juan de Padilla acudió a Santo Domingo para someter a Heredia a juicio. Se le había acusado de diversos delitos, tales como el reparto de encomiendas a sus familiares, autoritarismo y abusos contra los naturales de la zona, y fraude de la Hacienda Real; todos ellos eran graves delitos dada la filosofía de la corona, basada en el respeto, la igualdad, y la justicia en los procesos de colonización.
En el juicio, Catalina fue testigo, y confesó haber visto a Heredia esconder el oro correspondiente a la Corona española. Desde entonces, sus caminos se separaron. Pedro de Heredia fue destinado de vuelta a España pero no consiguió llegar al morir ahogado. Sin embargo, ambos dos serán recordados en Cartagena de Indias, en sus correspondientes estatuas de bronce.
Antonio María de Bucareli, el virrey que organizó las expediciones de Alaska y el oeste de Canadá
El que fue virrey de Nueva España entre 1771 y 1779 y presidente de la Real Audiencia de México, Antonio María de Bucareli y Ursúa, nació en Sevilla, en 1717. Fue el séptimo hijo de Luis de Bucareli y Henestrosa, II marqués de Vallehermoso, y Ana de Ursúa y Ursúa, IV condesa de Gerena. A los cuatro años de edad se le otorgó la condecoración de la cruz de San Juan de Malta, llegando a ser bailío y comendador de la bóveda de oro de esta orden. Entró en el regimiento de infantería de Granada a la edad de 11 años y alcanzó el grado de teniente general tras diversas acciones militares.
En 1766, llegó a la Habana para desempeñar su labor como gobernador de Cuba. Desde su puesto logró mejorar el estado de las fortificaciones y aumentar la producción de azúcar y del tabaco, que alcanzó más de un millón de arrobas en aquellos años. El 22 de septiembre de 1771, el rey Carlos III le nombró virrey de Nueva España debido a los “servicios y acertada conducta con que desempeña el gobierno y capitanía general de la isla de Cuba y plaza de La Habana”.
Tres años después, Antonio María Bucareli y Ursúa recibió, desde Madrid, el encargo de organizar expediciones al Noroeste de la Alta California para comprobar de primera mano cuál era la situación real sobre el terreno, ante la posible incursión rusa sobre Alaska y el oeste canadiense. Con ese fin, el ministro de Estado, Jerónimo Grimaldi, anunció el envío a San Blas de “mozos expertos y hábiles” con quienes “trillar aquellos mares hasta Monterrey y más arriba si pudiese ser”. Bucareli firmó la instrucción que debían seguir las tres expediciones asignadas para investigar las actividades de los rusos en Alaska, que debían salir de Monterrey y alcanzar los 60º de latitud.
El mallorquín Juan Pérez lideró la primera travesía española, que debía alcanzar los 60º N, pero solo llegó a los 55º. Aun así, divisó la actual isla canadiense de Vancouver y descubrió en sus aledaños el puerto de Nutka, al que llamó surgidero de San Lorenzo, además de bautizar como Sierra Nevada de Santa Rosalía el majestuoso monte Olympus, en el actual estado de Washington. La vía hacia el norte había quedado inaugurada.
En 1775 se puso en marcha la segunda expedición con los oficiales llegados expresamente desde la Península, que traían consigo avanzados instrumentos astronómicos, como agujas azimutales, péndulo y telescopio, para una observación lo más precisa posible de las nuevas costas. El teniente de navío bilbaíno Bruno de Heceta, a bordo de la Santiago, se puso al frente de una flotilla, que incluía la goleta Felicidad, al mando del teniente de fragata Juan Manuel de Ayala y Aguirre y con el también teniente de fragata Juan Francisco de la Bodega y Quadra como segundo, así como el paquebote San Carlos, bajo las órdenes del teniente de navío Miguel Manrique, que tenía como única misión reconocer el puerto de San Francisco. Es en esta travesía cuando, en 1775, el teniente Juan Francisco de la Bodega y Quadra bautizó a una bahía del sudeste de Alaska como bahía de Bucareli. No se hallaron, sin embargo, los temidos asentamientos rusos, por lo que el virrey confiaba en que no había un peligro inminente. Sin embargo, un viejo rival de España empezaba a mostrar interés por el Pacífico norte: Gran Bretaña. El capitán James Cook exploró las costas de Canadá y Alaska en 1778 en busca del anhelado paso que conectara con el Atlántico. No lo halló, pero en su recorrido rebautizó como Nutka el fondeadero de San Lorenzo descubierto por Juan Pérez cuatro años antes y atravesó el estrecho de Bering, internándose en el Ártico.
Al año siguiente, partió una nueva expedición española, comandada por Ignacio de Arteaga e integrada por las nuevas fragatas Princesa y Favorita, esta última traída por Bodega desde el puerto de El Callao, en su Perú natal. Esta vez llegaron hasta los 60°N, bautizando nuevos lugares y tomando posesión de una isla a la entrada de la bahía del Príncipe Guillermo y de la bahía de Nuestra Señora de Regla, cerca de la península de Kenai. En cambio, seguía sin haber rastro de los rusos ni tampoco de Cook.
Mientras, en México, Antonio María de Bucareli mejoró las condiciones de sus ciudadanos: consiguió financiación para fundar instituciones benéficas, como el Hospicio de Pobres, y reconstruir el de Dementes de San Hipólito. Además, hizo que los gastos de manutención de los enfermos fuesen asumidos por el Consulado. También construyó un canal para el desagüe del Valle de México, saneó la economía de la capital y realizó obras para embellecer la ciudad, al ordenar plantar árboles y fuentes.
Falleció en 1779, en México, ciudad en la que tiene una calle a su nombre y fue reconocido como Padre de la Patria.
¿Te gustaría hacer prácticas en The Hispanic Council?
The Hispanic Council es un think tank independiente que tiene como misión divulgar la herencia cultural hispana de Estados Unidos. Fundado en 2014, sus actividades principales son el análisis, la investigación y la divulgación histórica. Nacido como una iniciativa de la sociedad civil, en los últimos años se ha consolidado como un actor de referencia en el ámbito de los vínculos España-Estados Unidos y como una fuente habitual para el análisis en los medios, tanto de España como de otros países de habla hispana.
Acabamos de abrir un proceso de selección para identificar a una persona que pueda unirse a nuestro equipo en Madrid a través de un convenio de prácticas remuneradas (750 euros/mes) en horario de jornada completa, preferiblemente.
¿Qué estamos buscando?
- Estudiante de últimos cursos o máster de Comunicación, Periodismo, Relaciones Internacionales o Ciencias Políticas.
- Con excelente nivel de inglés.
- Con un nivel muy alto de conocimiento de herramientas de gestión de redes sociales.
- Con interés por la actualidad de Estados Unidos y con pasión por difundir la cultura hispana.
Mándanos tu CV por correo eléctrónico
Si encajas en este perfil puedes hacernos llegar tu candidatura a través de correo electrónico a
info[at]hispaniccouncil.org
¡Te esperamos!
PD: Las peticiones de información solo se contestarán por correo electrónico.
Entrevista al historiador Richard L. Kagan
Richard L. Kagan es catedrático emérito de Historia de la Universidad John Hopkins, donde impartió clases desde 1972 hasta su retiro de la enseñanza a tiempo completo, en 2013. Es licenciado en Historia por la Universidad de Columbia (BA. 1965) y doctorado por la Universidad de Cambridge (Ph.D., 1968). Además, forma parte del Consejo Editorial de The Hispanic Council y es miembro de la American Philosophical Society, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y comendador de la Orden de Isabel la Católica.
Kagan está especializado en la Historia de España y su imperio, junto con las culturas y sociedades del mundo mediterráneo en general. La cartografía, el arte y la arquitectura española son otros de sus temas de interés, así como la historia del coleccionismo y las relaciones culturales entre España y la América española y los Estados Unidos.
Recientemente, se ha traducido y publicado en España su último libro, bajo el título El embrujo de España. La cultura norteamericana y el mundo hispánico, 1779-1939, que fue presentado el 20 de octubre en Madrid.
Desde la última entrevista que le hicimos, parece que el rechazo a la herencia hispana de Estados Unidos se haya incrementado, acusando a los monumentos españoles de ser un símbolo del racismo y la deshumanización. ¿Podríamos estar presenciando un resurgir de la “Leyenda Negra”?
Tal y como escribí en el epílogo de El embrujo de España, no estoy convencido de que los ataques a las estatuas de Juan de Oñate y Fray Junípero Serra (por citar dos ejemplos) estuvieran motivados por el antiespañolismo, y mucho menos por la Leyenda Negra. Como los ataques fueron encabezados por activistas nativos americanos, creo que fueron agresiones contra la blancura en general -esto es, la expropiación de las tierras nativas y la destrucción de las culturas indígenas por parte de los europeos-. En este sentido, los activistas expresaban sentimientos antiimperialistas, en contraposición a los estrictamente antiespañoles. Hay que recordar también que las estatuas, especialmente la de Oñate en Albuquerque, tenían sus defensores entre los miembros de la comunidad hispana de la región, sobre todo aquellos para los que los conquistadores, sean cuales sean sus fallos y defectos -y Oñate tenía muchos-, constituyen símbolos de identidad, en el sentido de la llegada de sus antepasados a suelo americano.
Su libro habla de un boom de la fascinación por la cultura española debido al romanticismo que esta generaba y al impulso cultural de los artistas españoles de la época. ¿Cree que esa explosión de interés se podría repetir actualmente? Y, si es así, ¿cómo debería impulsarse?
Esta pregunta me resulta difícil de responder, ya que mi conocimiento sobre tendencias artísticas y culturales actuales, tanto en España como en Estados Unidos, se limita principalmente a lo que leo en los periódicos -recuerden que soy historiador, no crítico de las tendencias actuales-. Lo que sí sé es que las exposiciones dedicadas a diferentes aspectos del arte español en Estados Unidos generan una atención considerable, no solo entre los hispanos, sino también entre otros sectores de la población. Además, en las últimas décadas, los estadounidenses parecen ser cada vez más conscientes de las raíces españolas de su país, especialmente de hasta qué punto la lengua, la arquitectura, la cultura y las tradiciones españolas son tan americanas como las procedentes de Gran Bretaña. En cierta medida, creo que mi libro El embrujo de España ha contribuido a esta toma de conciencia, pero no quiero exagerar ni su influencia ni su importancia.
Podemos afirmar que el establecimiento de nuevas ciudades o misiones era un proceso complicado, en el que muchos exploradores, como Hernando de Soto, perdieron hasta la vida. ¿Qué cree que les motivó a explorar lo desconocido a pesar del peligro?
Aunque se pueden encontrar precedentes del Imperio Romano, el establecimiento de ciudades fue una forma particularmente española de tomar posesión, afirmar el control y llevar la civilización como ellos la entendían al Nuevo Mundo. El comienzo del imperio de España surgió a partir de la fundación de Santo Domingo en 1501 y fue un imperio de ciudades, en el que cada una servía de núcleo para el gobierno y el comercio en una amplia zona circundante. En cuanto a los vecinos originales de estas nuevas ciudades, sus motivaciones eran variadas: había clérigos que buscaban adeptos y militares en busca de fama y fortuna, mientras que otros se arriesgaban a los peligros de atravesar el océano y de una vida en tierra todavía hostil y prohibida.
Pienso, por ejemplo, en las preocupaciones de Fray Toribio de Benavente, conocido como Motolinia, ante los posibles ataques nocturnos de los miles de indígenas que habitaban las afueras de Puebla en la Nueva España durante la década de 1839. En muchos casos, probablemente la mayoría, las recompensas esperadas no llegaron, pero para muchos conquistadores esas recompensas valieron la pena.
Pero hay que recordar que, desde el principio, estos pueblos dependían de una población mucho mayor de nativos, cuya mano de obra y tradiciones alimentarias necesitaban los nuevos pobladores para sobrevivir.
Ahora que su libro se ha publicado en España, ¿espera que su ensayo anime a los propios españoles a comprender mejor la herencia que dejaron sus antepasados en EEUU? ¿Cree que impulsará a sus lectores a defenderlo frente a esta nueva ola de desprestigio?
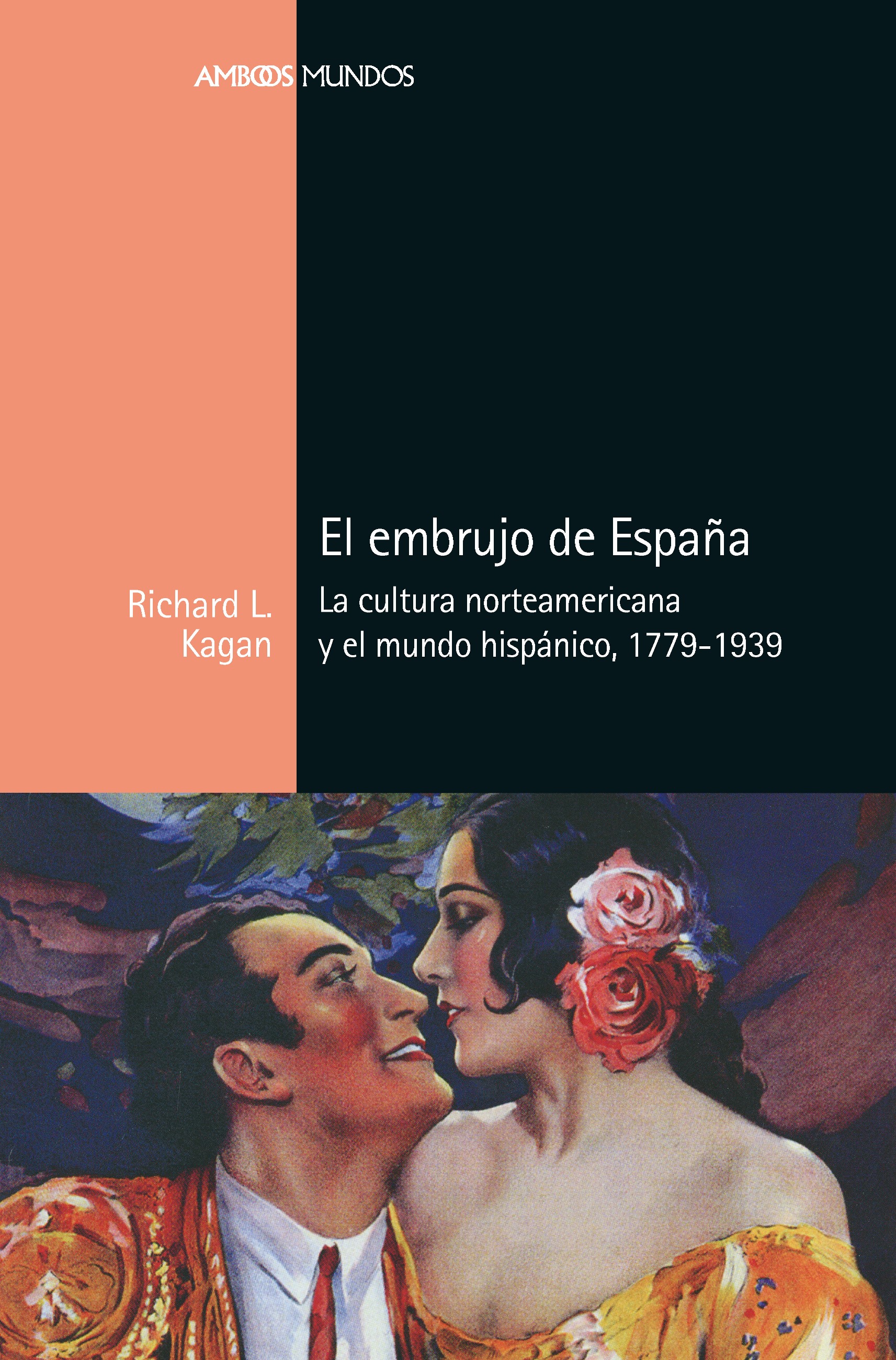
No estoy en condiciones, por supuesto, de juzgar cómo reaccionarán o no los españoles ante mi libro. Creo que mi libro ha demostrado que la Leyenda Negra no era ni mucho menos tan persuasiva ni tan abarcadora como sugieren erróneamente, en mi opinión, varias obras recientes sobre el tema. No dudo ni por un momento de la existencia de una larga tradición de actitudes negativas hacia la cultura española en la cultura angloamericana, pero creo que mi escrito ha demostrado hasta qué punto esa tradición tuvo que enfrentarse y ceder el terreno a otras actitudes más positivas -algunas vinculadas a la visión romántica de la soleada España que del escritor Washington Irving, otras emanadas de la visión de una España heroica capaz de grandes y dignas hazañas-. Fue esa mezcla, de la España soleada con la España robusta (a la que catalogo como "brava" o "bravia" en El embrujo de España) la que contribuyó directamente a la locura de la que trata el libro. La España de Franco hizo mucho para revivir la Leyenda Negra, pero a partir del restablecimiento de la democracia en la década de 1970, esa Leyenda volvió a perder la mayor parte de su potencia. Al menos, en los EE.UU. no es especialmente relevante para que la gente conozca España y su cultura. Esto, por supuesto, no es una excusa para las muchas crueldades asociadas a la forma en la que el conquistador y otros españoles trataron a los pueblos nativos -estas eran reales-, pero hoy en día, al menos, nos damos cuenta de que otros colonos -ingleses, franceses, portugueses, etc.- trataron a los nativos igual de mal o incluso peor. Podría afirmar que fue mucho peor el tratamiento que le dieron a los esclavos africanos que trabajaban en las plantaciones.
Dado que en la última entrevista le preguntamos por un episodio histórico de relevancia, si tuviera que elegir un personaje español olvidado que represente la relación histórica entre España y EEUU, ¿con quién se quedaría?
Mi "olvidado" favorito es Luis de Onís (1769-1827), el ministro español plenipotenciario (una especie de embajador) que, junto con John Quincy Adams, negoció el Tratado Adams-Onís, también conocido como Transcontinental, de 1819 y la venta de la Florida Oriental y Occidental a los Estados Unidos.
Antes de empezar a trabajar en El embrujo de España, no sabía absolutamente nada sobre Onís. Afortunadamente, pronto me encontré con un libro de Ángel de Río en el que se había publicado parte de su correspondencia, incluidas las cartas escritas durante la estancia de Onís en Washington, aproximadamente entre 1809 y 1819, que me ofrecieron nuevas perspectivas sobre la imagen de España en los Estados Unidos a principios del siglo XIX, así como sobre las considerables habilidades diplomáticas de Onís.
Posteriormente, descubrí varios de los tratados que Onís escribió sobre los Estados Unidos y lo mucho que sabía sobre su cultura, economía y sociedad de aquella época. Onís no fue un observador de la escena americana tan astuto como Tocqueville, que visitó el país durante la década de 1830, pero sus tratados merecen ser mucho más conocidos, tanto en España como en Estados Unidos.
Lamentablemente, el extenso capítulo en el que Onís aparece en la edición original de El embrujo de España no llegó a traducirse a la versión en español, así que me temo que quien quiera saber más sobre él tendrá que consultar el original en inglés.
Conferencia de Manuel Olmedo en Madrid sobre Bernardo de Gálvez
El martes, 11 de enero, Manuel Olmedo, vicepresidente de la Asociación Cultural Bernardo de Gálvez de Málaga y miembro del Consejo Asesor del Hispanic Council participó en el debate “Juan Sebastián Elcano” con la conferencia “El Teniente General Don Bernardo de Gálvez, un héroe español recuperado”.
El evento tuvo lugar en el Real Casino (C/ Alcalá, Madrid) a las 12:00 horas. Manuel Olmedo estuvo acompañado de D. L. Regino Mateo del Peral, miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños e historiador. La ponencia consistió en divulgar la vida del Teniente General Don Bernardo de Gálvez y Gallardo.
Desde el Hispanic Council, os animamos a apoyar esta iniciativa de la Asociación, sobre la que podréis informaros en su web o Twitter (@ACGalvezOficial).
José de Gálvez, el visitador que ordenó poblar California
El que fue visitador del virreinato de Nueva España y marqués de Sonora, José de Gálvez y Gallardo, nació en Macharaviaya, Málaga, en 1720. Su familia se aseguró de que pudiera estudiar, primero los asuntos eclesiásticos, bajo el amparo de los obispos de la diócesis de Málaga, y luego Derecho, en las universidades de Salamanca y Alcalá. Su trabajo defendiendo los intereses de Málaga frente a la Corte y sus ventajosos matrimonios con María Magdalena Grimaldo y, fallecida esta, con Luisa Lucía Romet, le situaron en una buena posición social y económica. Por ello, consiguió forjarse un nombre en la Corte y, en 1765 fue designado visitador de Nueva España.
El primer problema al que se enfrentó José de Gálvez desde su nueva posición fue la falta de fondos de la hacienda novohispana, que era especialmente grave teniendo en cuanta su aventajada posición comercial y sus abundantes recursos mineros. Para solventarlo, se encargó de mejorar el servicio de aduanas, especialmente en los puertos de Veracruz y Acapulco, hacer frente a los administradores corruptos y llevar a cabo otras reformas económicas que hicieron que se doblase la recaudación local entre 1763 y 1773.
Aunque parte del nuevo dinero percibido fue enviado a Madrid, José de Gálvez también pudo llevar a cabo ambiciosos proyectos en Nueva España. En concreto, se encargó de organizar y financiar las expediciones que llevarían a cabo Gaspar de Portolá y Fray Junípero Serra. La urgencia de este empeño se debió, principalmente, a la presión ejercida por el Imperio ruso, que estaba empezando a establecer sus propios asentamientos en la costa pacífica de América. Con esto en mente, Gálvez encargó que se estableciesen asentamientos en la Alta California en forma de presidios y misiones franciscanas. De este empeño nacieron pueblos que luego se transformaron en ciudades, como San Diego, Los Angeles, San Francisco, San José o Monterrey.
Después de las ciudades, una de las marcas más visibles del esfuerzo de Gálvez por poblar California es el establecimiento del Camino Real en el territorio que unía los asentamientos principales. En 1902, gracias al esfuerzo de la Federación de Clubs Californianos de Mujeres, esta ruta fue marcada con unas campanas que indicaban su recorrido. En 2019, una de ellas fue retirada por la Universidad de California-Santa Cruz, después de haber sido vandalizada. Al enterarse de esto, la Asociación Bernardo de Gálvez mandó crear una réplica de la campana y se la dedicó a José de Gálvez, en reconocimiento por su papel en el establecimiento de las primeras poblaciones de California.



















